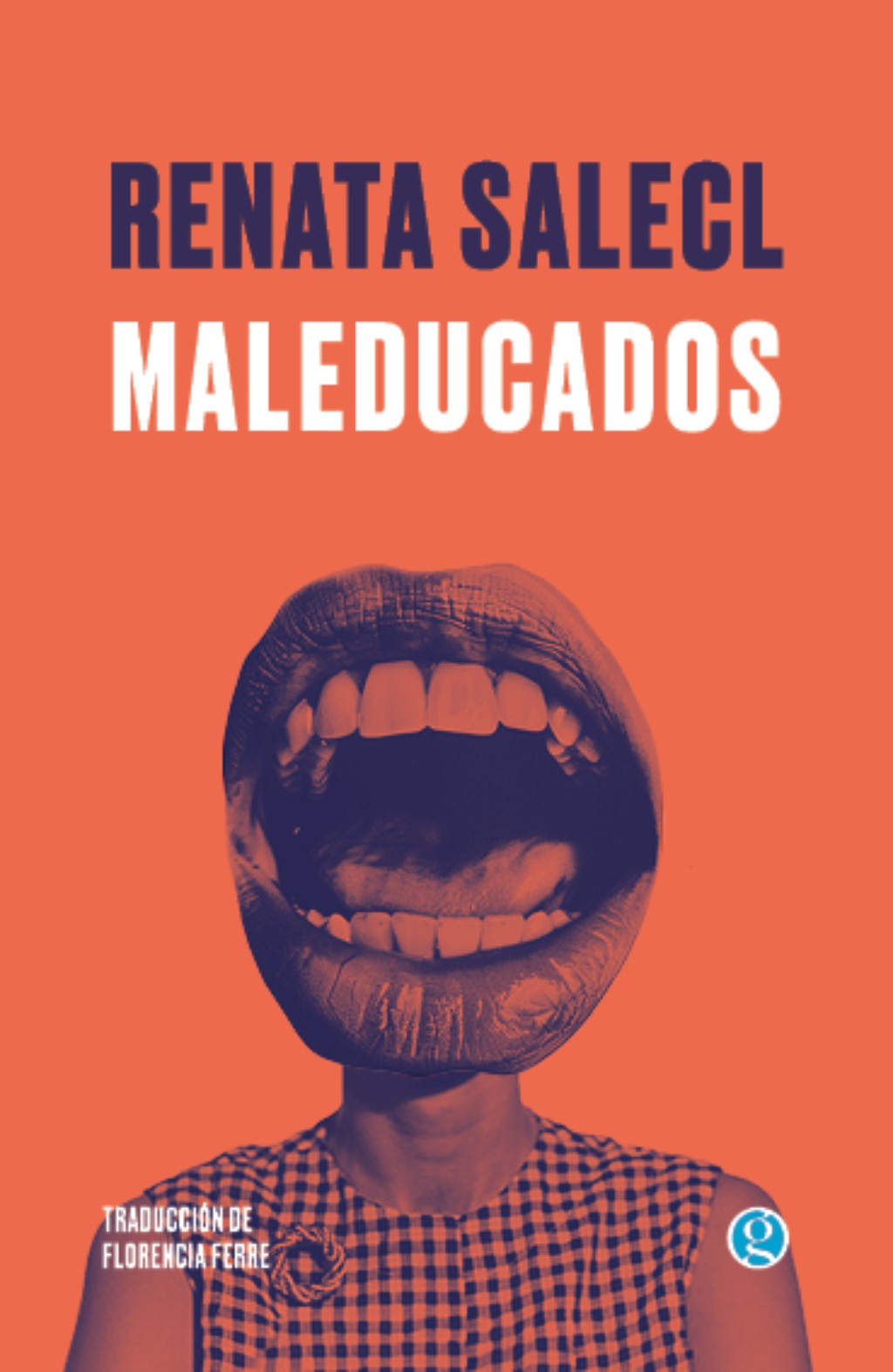En los días de elecciones, espero de todo corazón que no salga el sol. Si hay mal tiempo y no hay posibilidades de ir de excursión a un entorno natural o a los centros de compras, puede que mucha más gente vaya a votar. Especialmente, los que están desconformes con el gobierno. En una situación ideal de la sociedad, podríamos imaginar que las personas no desperdiciarían ninguna posibilidad de expresar públicamente su opinión, de luchar para que a través de iniciativas de la sociedad civil y de los partidos políticos se manifestaran sus intereses y, por supuesto, de concurrir a las elecciones.
El desinterés de las personas por el funcionamiento de la política no es algo nuevo. Ya en la década de 1950, el politólogo estadounidense Morris Rosenberg se preguntaba si el hecho de que las personas no fueran más activas en lo social y de que muchas no acudieran a las urnas era prueba de que la democracia no funciona, o bien, al contrario, era un signo de que las personas en realidad estaban satisfechas con el estado de cosas en la sociedad y no sentían la necesidad de tomar un mayor compromiso político. Rosenberg concluía que ambas hipótesis eran erróneas, porque la apatía política está más asociada con el temor de que el compromiso político del individuo tenga para él consecuencias negativas, con la sensación de que con nuestro proceder no podamos cambiar demasiado, o bien, la apatía se trata simplemente del desinterés del individuo por cualquier forma de compromiso político. Ya en una sociedad democrática, a las personas puede costarles caro hablar de política. Aunque no vayan a la cárcel por sus puntos de vista, puede que se busquen problemas en su lugar de trabajo, entre sus amigos y familiares. Con humor, Rosenberg nos espeta que tanto en una sociedad democrática como en una autoritaria las personas pueden expresar su opinión sin problemas, siempre y cuando elogien al gobierno en público; solo cuando lo critican aparece el debate sobre el derecho a la libertad de expresión.
En el pasado, la apatía tenía una fuerte presencia en los países tras la cortina de hierro. Pero en muchos de estos países, con la caída del socialismo, no hubo un gran cambio. Hace más de quince años, la periodista rusa Maria Lipman se preguntaba por qué en Rusia la gran mayoría de la gente era tan apática que no empezaba a rebelarse contra el régimen autocrático que cobraba forma mientras Putin llevaba la batuta. Su tesis fue que en Rusia muchos pensaban que las autoridades cuidaban solo de ellas mismas, eran corruptas y les importaba poco la gente. Puesto que no tenían esperanzas de que el sistema cambiara, los individuos debían buscar todo el tiempo los huecos del sistema, intentar trampearlo, simular, engañar, robar y mentir. Lipman subraya que el sistema postsocialista ruso comenzó a funcionar muy rápido, como funcionaba durante el socialismo. Los líderes mienten todo el tiempo y ni siquiera esperan que las personas les crean.
En respuesta, la gente miente tanto a las autoridades como a sus pares. El terror estalinista ya les había enseñado a no confiar en nadie y a simular lealtad. El ya desaparecido sociólogo ruso Yuri Levada, fundador de la investigación de la opinión pública en Rusia, quien tuvo problemas tanto en tiempos soviéticos como postsoviéticos por causa de sus análisis de la relación de las personas con los líderes, afirmó alguna vez que la característica principal de la mentalidad que se desarrolló en su país era la astucia. En tiempos soviéticos, las personas se esforzaban a toda costa por sortear las reglas o usarlas para su propio bien. El Homo sovieticus era a simple vista pasivo y sometido, pero en esta pose había algo desafiante. Las personas apáticas eran aparentemente ciegas respecto de cómo funcionaba el régimen, pero en realidad eran agudas e ingeniosas cuando se trataba de burlar al sistema.
Cuando el sistema soviético cayó y no existieron ya las viejas prohibiciones y los muros alrededor de los cuales el individuo buscara atajos, cayeron también los velos tras los cuales las personas escondían su doblez. Por esta razón, Levada dice que en el postsocialismo la astucia se volvió desembozada. A esto contribuyó también el hecho de que, al final del régimen de Yeltsin, los sueños de que el país diera un giro hacia la democracia se deshicieron rápidamente.
Entonces, las personas se volvieron más cínicas que antes, aumentó aún más la desconfianza mutua, y al mismo tiempo creció la envidia hacia quienes tenían éxito económico. Los exitosos eran considerados como personas con mayor grado de doblez que los demás.
En un país donde ya no se oculta que el éxito es sobre todo el resultado de la mentira y el fraude, la apatía se ve en apariencia como desinterés por la lucha política, como resignación ante el hecho de que siempre habrá autoritarios en el poder, pero en lo privado el individuo es bastante activo en su búsqueda de las formas de burlar al sistema y a sus connacionales. Cuando las personas están todos los días ocupadas en ser lo más astutas que puedan, no tienen respeto por los logros de los demás: las personas exitosas son para ellas solo más tramposas, más inmorales y crueles. A esas se las envidia, no se las respeta.
En una sociedad donde dominan la apatía política y el doblez privado, se crea una situación tal que las personas tienen pocas expectativas para consigo y los demás, en especial para con la autoridad. Cuando las personas no esperan de la sociedad más que trampas, no tienen vergüenza de perpetrar engaños, sino que se enfurecen con ellas mismas cuando no son lo suficientemente cínicas y se vuelven de algún modo idealistas. Una sociedad que no tiene valores en común no puede luchar por objetivos comunes, por eso está a menudo muy fragmentada y llena de personas solitarias que quizá están dispuestas a sacrificarse por su círculo íntimo familiar, pero no por algo más.
A comienzos de este milenio, el psicólogo estadounidense Geoffrey D. White propuso que se incluyera el trastorno de apatía política en el célebre manual de diagnóstico psiquiátrico Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, como la incapacidad para desarrollar conciencia social. Este trastorno estaría asociado a patrones de disfunción del individuo para impedir el sufrimiento humano en el mundo y para consumir en exceso recursos sociales limitados. Es difícil coincidir en que la apatía pueda ser considerada como un estado de enfermedad, porque se inscribe en un clima social más amplio que no vamos a cambiar con el diagnóstico de trastornos psíquicos individuales.
Lamentablemente, ni siquiera el mayor grado de información influye en una disminución de la apatía en la sociedad. Es paradójico, pero un alto grado de información puede incluso conducir a la apatía. El investigador de medios neerlandés Jan Teurlings describió la apatía asociada con un buen nivel de información como apatía crítica.
En su análisis, explica cómo las personas entienden el funcionamiento de los medios, en especial los programas de entretenimientos como los reality shows, y observa que el espectador lúcido, que sabe lo montados que están esos espectáculos y cómo se desarrolla la manipulación mediática, no está en absoluto motivado por ese saber para comprometerse en forma crítica con la economía política de la industria cultural contemporánea. Desde cierta perspectiva, quienes conocen el trasfondo del funcionamiento de los shows televisivos son parecidos a las personas que se identifican con teorías conspirativas. Ambos creen que en el mundo nada funciona como parece a simple vista. Todo está manipulado, así que está perfectamente bien que rechacemos el compromiso con el funcionamiento público.
Hace bastante tiempo que podemos observar que la forma en que funciona la industria mediática no está ya oculta en absoluto. En la industria de la música son populares los llamados rockumentales, que muestran cómo se hicieron determinados temas musicales. En la industria del cine abundan las películas que nos revelan cómo fueron filmadas o muestran en la versión del director (director’s cut) lo que se cortó de la versión original. También en la política hace tiempo que observamos que ya nada está oculto. En Estados Unidos, ya en tiempos del segundo mandato de Bill Clinton, se proyectó la película con los entretelones de su campaña electoral, desde los momentos privados hasta las discusiones con sus asesores acerca de cómo interpelar al electorado. Con la aparición de las redes sociales, el desenmascaramiento de la política solo se potenció. Así que hoy se ha vuelto completamente normal que un político exprese sus opiniones sobre cualquier cosa impulsivamente con tuits.
Y es esto mismo, el hecho de que los gobernantes expresen hoy a través de las redes sociales lo que les viene a la cabeza y que en muchos países ya ni siquiera intenten tapar sus mentiras y trampas, lo que puede influir en una mayor apatía política en la población. Esta no solo se manifiesta en que las personas no quieran ir a votar, sino también en las sentencias: “Son todos iguales. Unos antes y otros después, los que están en el poder solo van a cuidar sus bolsillos, sí o sí”.
Pero debemos darnos cuenta de que, como ya dijo Platón: “El precio de la apatía en la cosa pública es que nos gobernarán personas viles”.