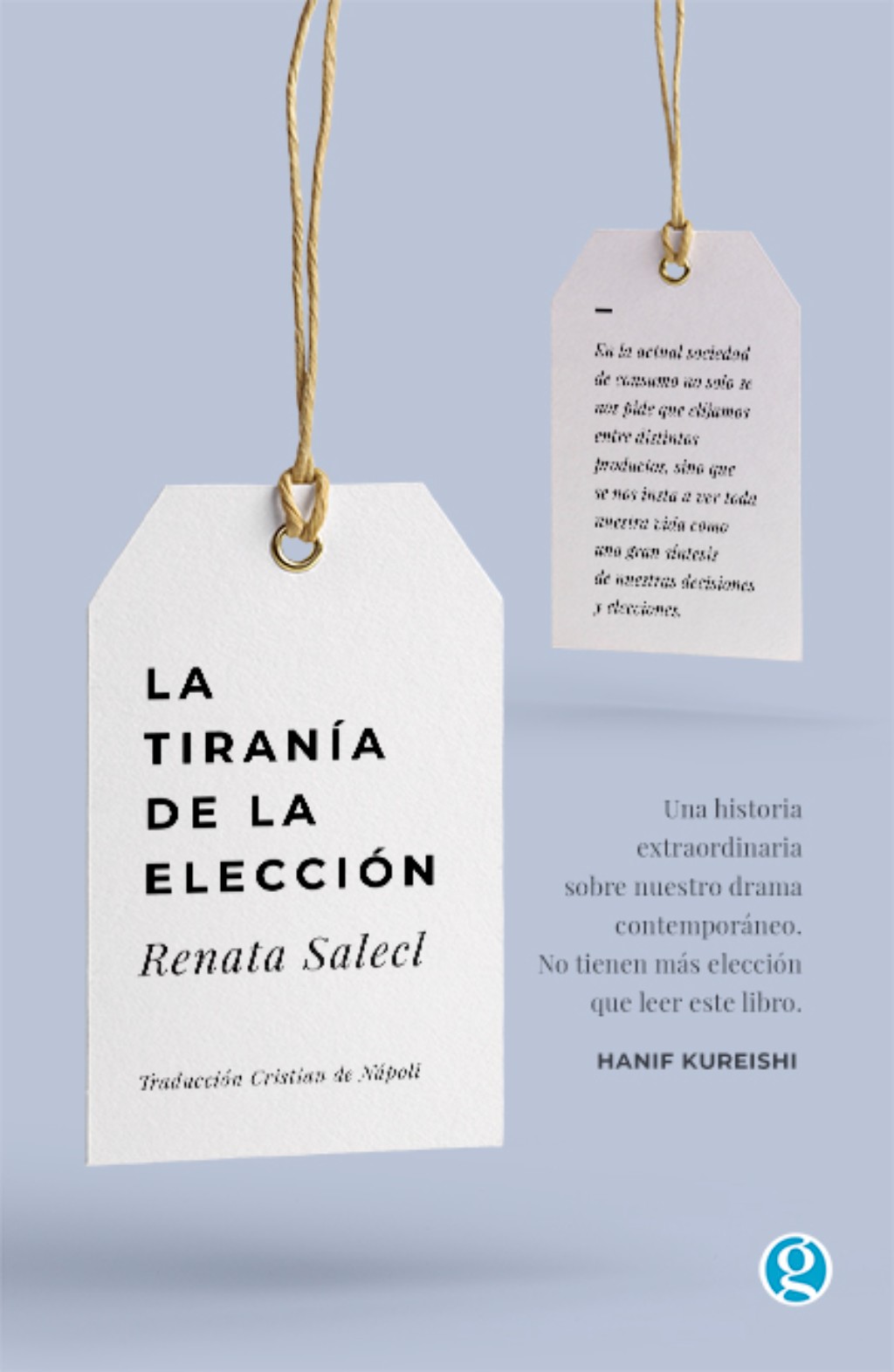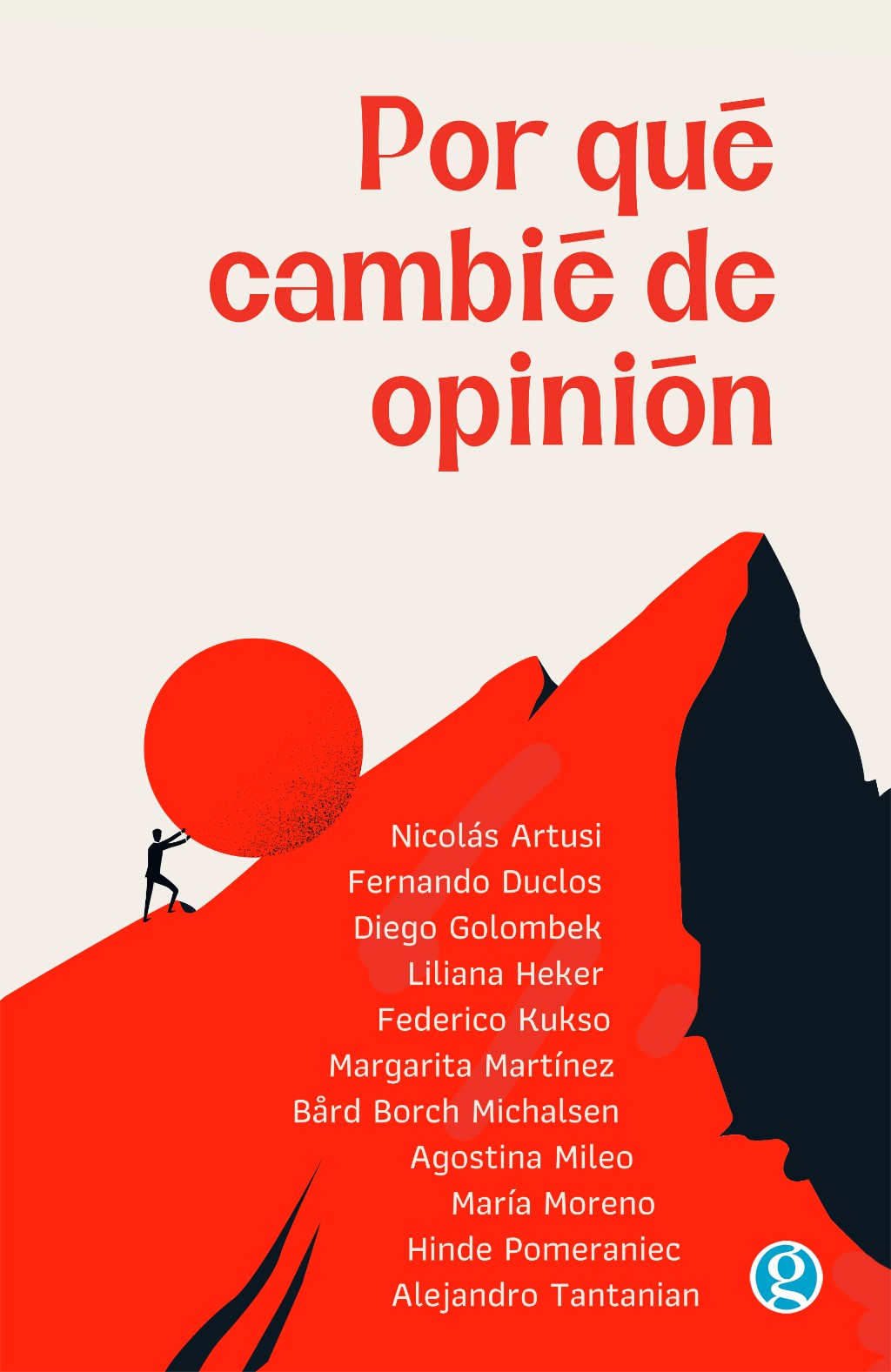[Ilustración x Juan Maffeo]
____________
Hace unos años, en Argentina, vivimos una paradoja: a pocos meses de que iniciara el Mundial de fútbol en Qatar, una cascada dispersa de publicidades, memes y tweets compartían sincronías universales, aparentemente metafísicas, del pasado cultural reciente argentino. Todas proclamaban predicciones que aseguraban el triunfo mundial de la selección. Desde el horario de la final de 1978 —que coincidía con el de la final del 2022— hasta una imagen de Maradona en el '86 señalando involuntariamente con su dedo una bandera de Qatar, y un sinfín de coincidencias hilarantes que se sintetizaron en dos palabras: Elijo creer.
Durante el mes que duró aquel torneo, prácticamente todo el país repitió en voz alta, en la calle o en redes sociales, aquella frase. Luego, vino lo que ya sabemos: el equipo argentino se alzó campeón del mundo después de treinta y seis años sin lograrlo, y aquel 18 de diciembre —sumados algunos días después— quedará impreso en el recuerdo como el día en que toda la nación estalló en un atávico estado de efervescencia colectiva. Ahora bien, lo singular radicó en que más de cuarenta millones de habitantes repitieron como mantra aquella frase, individualizando la elección de una creencia, cuando en realidad éramos un colectivo entero repitiendo y sintiendo las consecuencias de un mismo mensaje. ¿Estábamos eligiendo creer o creyendo que elegíamos? Ese es el tropo de una época que tiende, extrañamente, a solapar la creencia y la fe colectiva con el sentimiento y las decisiones individuales. Uno no puede elegir aquello en lo que cree, porque precisamente cree en ello como resultado de un arrebato difícil de traducir a la lógica costo-beneficio. Este texto, entonces, trata sobre cómo creemos que elegimos las cosas, cuando más bien estamos circunscritos por paradigmas individualistas.
Existe un conjunto de textos con profundas reflexiones sobre cuán individualizante se han tornado estos tiempos. Si el individuo es la categoría que usamos para nombrar al sujeto histórico de la modernidad, entonces acertaron todos aquellos autores —en principio europeos— que vaticinaron futuros donde las lógicas de individualización serían inabarcables en sus consecuencias. Las perspectivas son múltiples: desde la economía hasta la antropología, desde las ciencias políticas hasta la sociología; todas coinciden, desde distintas dimensiones, en cómo se ha ampliado estructuralmente el margen de acción de los individuos en el marco de sus experiencias vitales.
En esta línea, la autora Renata Salecl en La tiranía de la elección (2021) centra principalmente el foco en ese paradigma del individuo que elige. Dicho esquema amplía paulatinamente el radio de acción –elección, decisión, opinión y agencia— de los individuos, convirtiendo la vida en una especie de empresa. Empresas del Yo, claro está, que operan sus acciones en condiciones de libre mercado: emprenderse a sí mismo es valerse de las economías identitarias que compiten por captar nuestra atención, dispersión y sentido de pertenencia —a grupos, estilos, estéticas y culturas—. En esa correlación de fuerzas simbólicas, a nivel muy individual, la persona va construyendo mediante sus elecciones su 'ser alguien'.
¿No se suponía, acaso, que así era la libertad? Uno elige, decide, opina y, como resultado de eso, le da forma a su identidad. Pero Salecl observa cómo esa amplificación de los márgenes de acción individual trae consigo angustia, ansiedad y pánico. ¿Cómo puede ser que la libertad de elección nos produzca esto? La autora afirma que demasiado tiempo y esfuerzo invierte la persona en crearse a sí misma, y que, por ende, la identidad queda subordinada —como nuestras creencias antes del Mundial de fútbol— a la poco feliz retórica del costo-beneficio: a la libertad de elección la pagamos con incertidumbre y desarraigo.
Este proceso puede entenderse junto al corrimiento hacia el mundo de la imagen —como señala Margarita Martínez en Por qué cambié de opinión (2024)—, potenciado por la proliferación de redes sociales. En estas plataformas, cualquier persona, cualquiera de nosotros, tiene al alcance distintas esferas de realización visual. Autodiseñamos los contornos visuales de nuestro Ser hasta el punto en que sólo podemos existir en tanto estemos conectados y actualizados. Paralelamente, mientras construimos nuestro avatar perfecto, generamos inevitablemente todo un circuito de clicks que configura nuestro andarivel algorítmico, con todas nuestras decisiones y opiniones en presente continuo. Es decir, aquello que estamos siendo en este momento: estos meses, estas semanas. Se trata, por lo tanto, de cercos del presente: el algoritmo acumula, pero periódicamente también descarta para integrar nuevas derivas de clicks. Así, nuestras burbujas (y lupitas) visuales materializan en reels e imágenes lo que elegimos ser en cada instante.
Se comprende entonces por qué autodiseñarse —como parte de ese emprendimiento por ser uno mismo— conlleva cierto salto hacia la incertidumbre. La ecuación es clara: si solo yo debo crearme a mí mismo, entonces también soy responsable de todas mis vicisitudes y fracasos. Para mitigar esa angustia, señala Salecl (2021), necesitamos comprender el funcionamiento de este paradigma. Lo paradójico es que, incluso en estados de total colectivización —como durante el campeonato mundial—, nuestra época no cesa de producir frases que individualizan la experiencia de hechos colectivos: insistimos en separar al individuo de sus estructuras sociales, aquellas que lo contienen, lo socializan y desde las cuales elabora versiones de sí mismo a lo largo de su vida.
Por lo tanto, el individuo que elige es resultado de su configuración histórica: yace sujeto a procesos sociales que lo anteceden y moldean, pero simultáneamente es proyectado hacia terrenos donde solo imperan sus elecciones. De ahí la angustia y la ansiedad, el pánico y la incertidumbre. En esta línea, se comprende por qué las narrativas colectivas se anulan o postergan tras la realización individual: la configuración del individuo que elige constituye el ethos exitoso del capitalismo tardío. Para ello, como sentencia Salecl, debemos prestar más atención a los factores sociales que delimitan esos márgenes de elección que a las elecciones particulares en sí mismas.
____________
Felipe Ojalvo es Lic. en Sociología (por la Universidad Nacional del Litoral), docente universitario y analista de datos. A su vez escribe ensayos y artículos de divulgación en distintas revistas digitales y tiene un podcast llamado "Universo social de las cosas". Le gusta hacer calistenia y tomar mates.