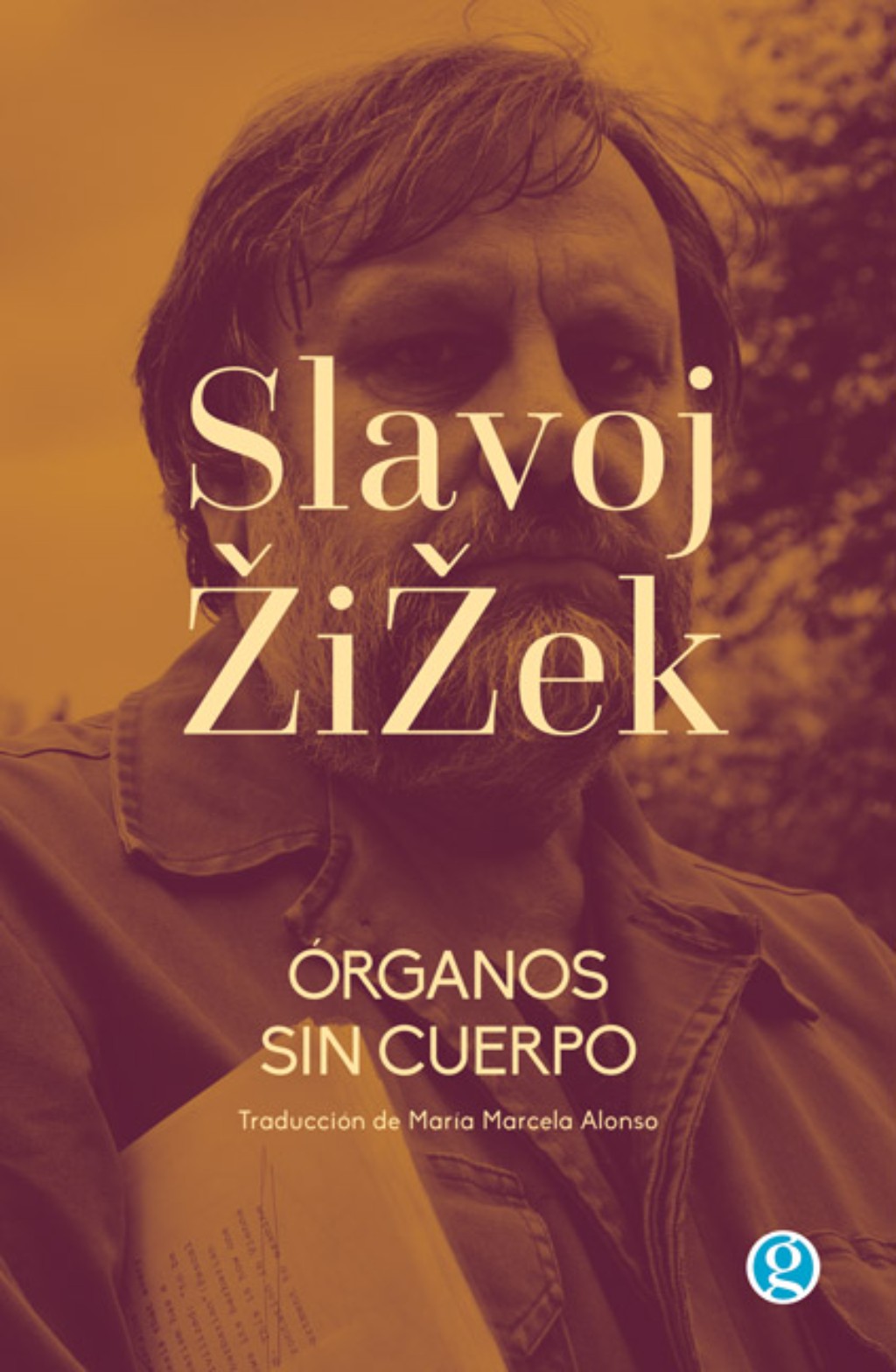Fragmento de Órganos sin cuerpo, de Slavoj Žižek, de la segunda parte titulada Consecuencias, en el capítulo Política: un llamado a la revolución cultural. La traducción es de María Marcela Alonso. Este es el séptimo libro del autor que publicamos en Ediciones Godot. La foto del autor es de Sahan Nuhoglu (Pacific Press, LightRocket).
____________
La imagen especular invertida o la contraparte de esta ambigüedad de la actitud deleuziana con respecto al capitalismo es la ambigüedad de su teoría del fascismo, una teoría cuya idea básica es que el fascismo no se apodera de los sujetos en el nivel de la ideología, los intereses, etcétera, sino que se apodera directamente en el nivel de las investiduras corporales, los gestos libidinales… El fascismo promulga un cierto agenciamiento de cuerpos, de modo que deberíamos combatirlo (también) en ese nivel, con contraestrategias impersonales. Al mismo tiempo, existe la oposición entre micro y macro, molecular y molar: el fascismo es una visión negadora de la vida, una visión de renuncia, de subordinación sacrificial a Objetivos Superiores; se basa en microestrategias impersonales, manipulaciones de intensidades, que funcionan como negación de la vida. Sin embargo, aquí las cosas se complican: ¿no es la renuncia fascista —al mejor estilo deleuziano— una máscara engañosa, un señuelo para distraernos de la positividad del funcionamiento ideológico real del fascismo, que es el del goce obsceno del superyó? En resumen, ¿el fascismo no está jugando aquí el viejo juego hipócrita de un falso sacrificio, de la renuncia superficial al goce destinada a engañar al gran Otro, a ocultarle el hecho de que sí gozamos, e incluso gozamos de manera excesiva? “Dios demanda goce constante, como el modo normal de existencia para las almas dentro del Orden del Mundo. Es mi deber proporcionárselo”[1]. ¿No ofrecen estas palabras de Daniel Paul Schreber la mejor descripción del superyó en su dimensión psicótica extrema?
La explicación de Deleuze del fascismo es que, a pesar de que los sujetos como individuos pueden percibir racionalmente que seguirlo va contra sus intereses, los atrapa precisamente en el nivel impersonal de las intensidades puras: movimientos corporales “abstractos”, movimientos rítmicos colectivos libidinalmente investidos, afectos de odio y pasión que no pueden atribuirse a ningún individuo determinado. De este modo, el nivel impersonal de los afectos puros sostiene al fascismo, no el nivel de la realidad constituida y representada. Quizás el ejemplo definitivo aquí lo proponga La novicia rebelde [The Sound of Music], una película antifascista, en cuanto a su argumento “oficial”, cuya textura de intensidades genera el mensaje opuesto. Es decir, haciendo un análisis más detallado, se pone en evidencia que los austríacos que resisten la invasión nazi se presentan como “buenos fascistas” (que muestran su arraigo en el mundo patriarcal local, disfrutan de la estupidez de la cultura del canto tirolés, etcétera), mientras que el retrato que la película hace de los nazis recuerda de manera inquietante el retrato nazi de los judíos, manipuladores políticos desarraigados que luchan por el poder mundial. La lucha contra el fascismo debería librarse en este nivel impersonal de intensidades —no (solo) en el nivel de la crítica racional— socavando la economía libidinal fascista con una más radical.
El socialismo realmente existente muchas veces es designado como un sistema que “funcionaba porque no funcionaba” (dicho sea de paso, esta es también una definición elegantemente simple del síntoma freudiano): el sistema sobrevivió precisamente a través de las excepciones que violaban sus reglas explícitas (el mercado negro, etcétera). En resumen, lo que el régimen percibía como una amenaza, de hecho, le permitió sobrevivir y, por eso, todas las grandes campañas en contra de la economía ilegal, la corrupción, el alcoholismo, entre otras, fueron contraproducentes: el sistema estaba debilitando sus propias condiciones de existencia. ¿Y no aplica lo mismo para toda ideología que también tenga que depender de un conjunto de reglas no escritas que violen sus reglas explícitas? En la actualidad, a menudo evocamos el “mercado de ideas” (para afirmarse, las nuevas ideas deben ser probadas en una competencia, parecida a la del mercado, de la libre discusión); ¿no podríamos decir que este “mercado de ideas” también va necesariamente acompañado del mercado negro de ideas, enjambres de ideas sexistas y racistas, negadas y obscenas (y otras ideas de una naturaleza similar) con las que un edificio ideológico tiene que contar si quiere seguir siendo eficiente?
En noviembre de 2002, George Bush fue atacado por miembros del ala derecha de su propio partido por lo que se percibía como una postura demasiado blanda contra el islam: al igual que Netanyahu y otros intransigentes, se le reprochó que repitiera el mantra de que el terrorismo no tiene nada que ver con el islam, esa religión grande y tolerante. Como se expresó en una columna del Wall Street Journal, el verdadero enemigo de los Estados Unidos no es el terrorismo sino el islam militante. La idea de estos críticos es que debemos armarnos de valor y proclamar el hecho políticamente incorrecto (pero, sin embargo, obvio) de que existe una cepa de profunda violencia e intolerancia en el islam; para decirlo sin rodeos, algo en el islam se resiste a aceptar el orden mundial capitalista. Es aquí donde un análisis verdaderamente radical tendría que romper con la actitud liberal estándar: no, aquí no deberíamos defender a Bush —en última instancia, su actitud no es mejor que la de Cohen, Buchanan, Pat Robertson u otros antiislamistas—, ambas caras de la moneda están equivocadas. Es teniendo en cuenta este contexto que deberíamos acercarnos a La rabia y el orgullo[2] [The Rage and the Pride] de Oriana Fallaci, una defensa apasionada de Occidente contra la amenaza musulmana, una abierta afirmación de la superioridad de Occidente, una denigración del islam ya no como una cultura diferente, sino como barbarie (sugiriendo que no estamos frente a un choque entre culturas, sino frente a un choque entre nuestra cultura y la barbarie musulmana). El libro, stricto sensu, es lo contrario de la tolerancia políticamente correcta: su encendida pasión es la verdad de la tolerancia inerte de lo políticamente correcto.
Recordemos al skinhead que ataca a los inmigrantes y que, cuando se lo entrevista, responde con desprecio al periodista y le ofrece una perfecta explicación de psicólogo social sobre sus propias fechorías (la falta de autoridad paterna y de cuidados maternos, la crisis de valores en nuestra sociedad, etcétera), y cuyo modelo insuperable sigue siendo la canción “Officer Krupke” de West Side Story [Amor sin barreras] de Leonard Bernstein. No podemos descartar simplemente esta figura como el caso supremo de la razón cínica, como la encarnación del funcionamiento real de la ideología actual. Ya que habla desde la posición del explanandum, sus observaciones también denuncian de manera efectiva la falsificación y la falsedad de la forma en que la ideología dominante y su conocimiento dan cuenta de sus actos: “Eso es lo que ustedes creen que soy, así es como, en sus cultas intervenciones e informes, me caracterizarán y desestimarán, pero ya ven, yo también puedo jugar a ese juego, y no me afecta en absoluto”. ¿No es un acto de denuncia del cinismo oculto en el humanismo comprensivo de los propios asistentes sociales y psicólogos? ¿Y si ellos fueran los verdaderos cínicos en este asunto?
Otro ejemplo de la misma tensión, en octubre de 2002, en Washington D.C. cundió el pánico: un francotirador desconocido disparó y mató a una docena de individuos (elegidos al azar) en menos de dos semanas, imitando ejemplos cinematográficos como el de El fantasma de la libertad [Le Fantôme de la Liberté], de Luis Buñuel, en que un tipo sube a lo alto de un rascacielos de París y dispara a peatones desprevenidos. Podríamos apostar que pronto aparecerá un videojuego que le permita al jugador asumir el papel del francotirador. ¿Por qué? Aunque los actos del francotirador se reinscribieron en el campo del “terrorismo”, incluso con insinuaciones de que Al-Qaeda podría haber estado directamente involucrada, la lógica subjetiva de sus actos es exclusivamente del capitalismo tardío: el individuo solitario, psicopático, asocial pero bien disciplinado y perfectamente entrenado, que guarda rencor contra la “sociedad”. El videojuego propuesto, que dependería de la identificación del jugador con el francotirador, articularía de este modo una característica fundamental de la subjetividad actual: el surgimiento del individuo solipsista, “antisocial”; otra vez, el outsider excluido queda desenmascarado como el modelo oculto del individuo “normal”, el que está dentro.
Podemos sacar dos conclusiones importantes e interconectadas a partir de estos análisis deleuzianos. Primera, existe la limitación que pesa sobre los intentos de socavar las bases de cualquier edificio ideológico mediante la referencia a los hechos, es decir, haciendo públicos todos los datos ocultos. Según Deleuze, “la poderosa idea de Syberberg en su Hitler, una película sobre Alemania [Hitler. A Film from Germany] es que ninguna información, fuera cual fuere, es suficiente para derrotar a Hitler. Se pueden leer todos los documentos, escuchar todos los testimonios, pero sería en vano”[3]. Eso supone una profunda crítica contra gente como Chomsky, cuya apuesta es precisamente la contraria (basta con que a uno le cuenten todos los hechos). La segunda conclusión, complementaria, es que la lucha por la liberación no es reducible a una lucha por el “derecho a narrar”, a la lucha de grupos marginales desfavorecidos por articular libremente su posición, o, como dice Deleuze al responder a la pregunta de un entrevistador: “Usted pregunta si las sociedades de control y de información no darán lugar a formas de resistencia capaces de volver a dar una oportunidad al comunismo concebido como una ‘organización transversal de individuos libres’. No lo sé, quizás. Pero eso no será así en la medida en que las minorías puedan adquirir la capacidad de expresión. Quizás, la expresión y la comunicación estén podridas. […] Crear siempre fue algo más que comunicar”[4].
Y, sin embargo, por muy productivo que sea este enfoque deleuziano, es hora de problematizarlo y, junto con él, la tendencia general que se popularizó entre los marxistas y postmarxistas (en especial, los occidentales) de depender de un conjunto de pistas simplistas para explicar el triunfo del fascismo (o, en la actualidad, la crisis de la izquierda), como si el resultado hubiera sido completamente distinto si la izquierda hubiera luchado contra el fascismo en el nivel de la micropolítica libidinal, o, en la actualidad, si la izquierda abandonara el “esencialismo de clase” y aceptara la multitud de luchas “pospolíticas” como el terreno propio de su actividad. Si alguna vez se dio el caso de la arrogante estupidez intelectual de la izquierda, es este.
Existen dos problemas con la teoría del fascismo de Deleuze y Guattari. Parece bastante ingenua la idea de que el fascismo podría haber sido derrotado antes si la izquierda lo hubiera contrarrestado con su propia “política de la pasión”, una vieja idea defendida ya por Ernst Bloch y Wilhelm Reich. Además, lo que Deleuze propone como su gran idea, ¿no había sido ya proclamado —aunque de manera diferente— por el marxismo más tradicional, que repetía a menudo que los fascistas desdeñaban la argumentación racional y jugaban con los bajos instintos irracionales de la gente? De forma más general, este enfoque deleuziano es demasiado abstracto: se declara que toda “mala” política es “fascista”, de modo que el “fascismo” queda como un contenedor general que lo engloba todo, un término abarcador para todo lo que se oponga al libre flujo del Devenir. Es "inseparable de una proliferación de focos moleculares que interactúan, que saltan de un punto a otro punto, antes de empezar a resonar juntos en el Estado nacionalsocialista. El fascismo rural y el fascismo barrial o urbano, el fascismo joven y el fascismo del veterano de guerra, el fascismo de izquierda y el fascismo de derecha, el fascismo de pareja, de familia, de escuela y de oficina" [5].
Casi sentimos la tentación de agregar lo siguiente: y el fascismo del vitalismo irracionalista del propio Deleuze (en una vieja polémica, Badiou efectivamente acusó a Deleuze de tener tendencias fascistas). Deleuze y Guattari (en especial Guattari) muchas veces se entregan a un verdadero delirio interpretativo de generalizaciones apresuradas: en un gran arco, trazan la línea de continuidad del procedimiento cristiano de las confesiones de los primeros tiempos pasando por la autoinvestigación de la subjetividad romántica y el tratamiento psicoanalítico (confesar los secretos propios, los deseos perversos) hasta las confesiones forzadas de los juicios públicos del estalinismo (una vez, Guattari caracterizó directamente estos juicios como un ejercicio en psicoanálisis colectivo. Frente a eso, nos sentimos tentados a responderle señalando cómo los juicios estalinistas eran evidentemente “productivos”: su verdadero fin no era descubrir la verdad, sino crear una nueva verdad, construirla/generarla). Es aquí, contra esas generalizaciones, que deberíamos evocar la lección de la idea de Laclau de articulación hegemónica: el fascismo emerge solo cuando los elementos dispersos empiezan a “resonar juntos”. De hecho, es solo un modo específico de esta resonancia de elementos (elementos que también pueden estar insertos en cadenas hegemónicas de articulación totalmente distintas)[6]. En este preciso punto, también deberíamos subrayar la naturaleza problemática de las simpatías de Deleuze por Wilhelm Reich: ¿no está evidentemente equivocada la teoría de Reich sobre la familia nuclear burguesa como la célula elemental que genera la personalidad autoritaria fascista (como ya lo demostraron los análisis de Adorno y Horkheimer en los años treinta)?
[1] Daniel Paul Schreber, Memoirs of My Nervous Illness (New York: New York Review Books, 2000), p. 250.
[2] Ver Oriana Fallaci, The Rage and the Pride (New York: Rizzoli, 2002).
[3] Gilles Deleuze, The Time-Image (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989), p. 268.
[4] Gilles Deleuze, Pourparlers (Paris: Editions de Minuit, 1990), p. 237.
[5] Gilles Deleuze y Felix Guattari, A Thousand Plateaus (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), p. 214.
[6] Ver Ernesto Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory (London: Verso Books, 1977).