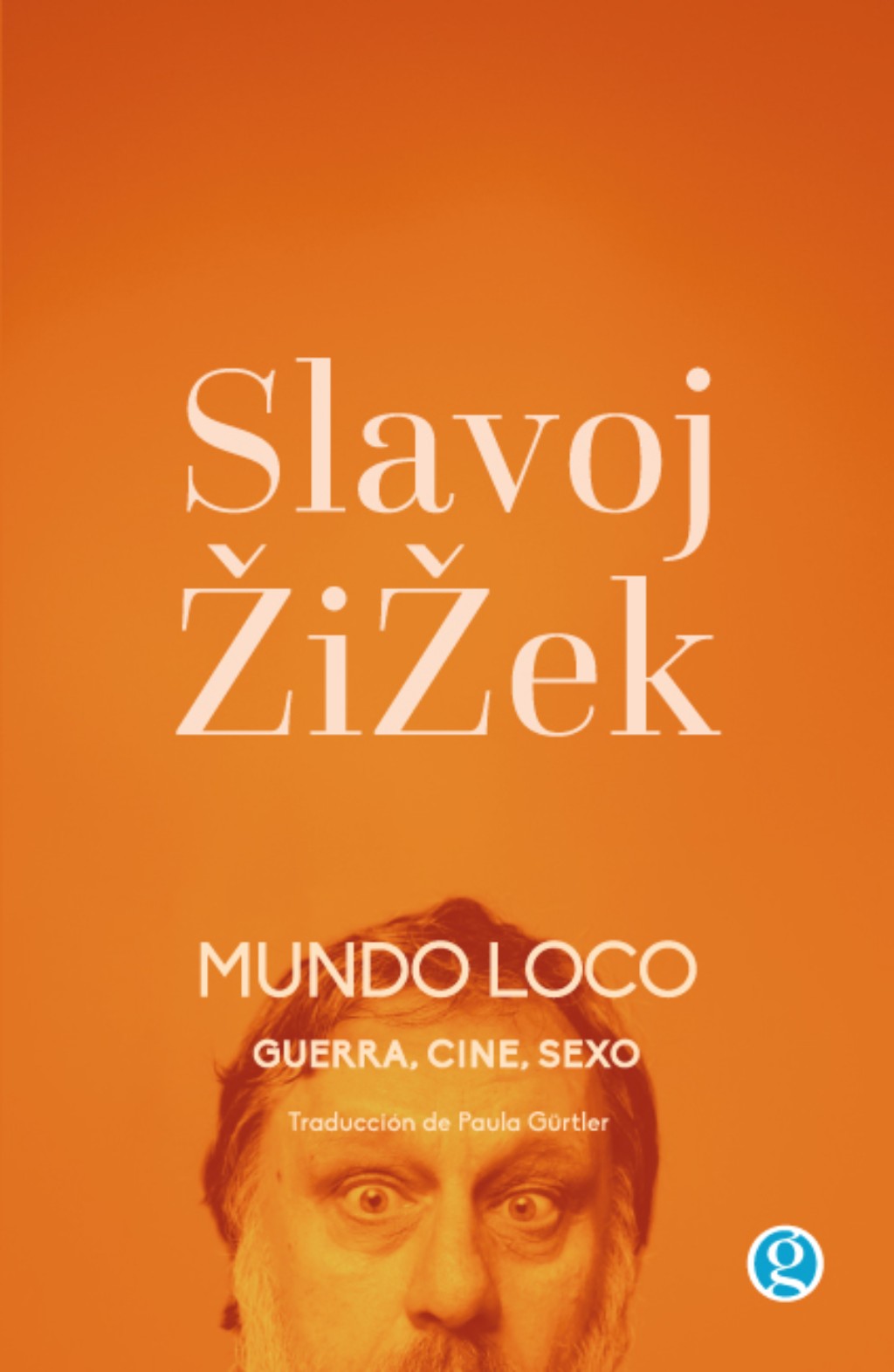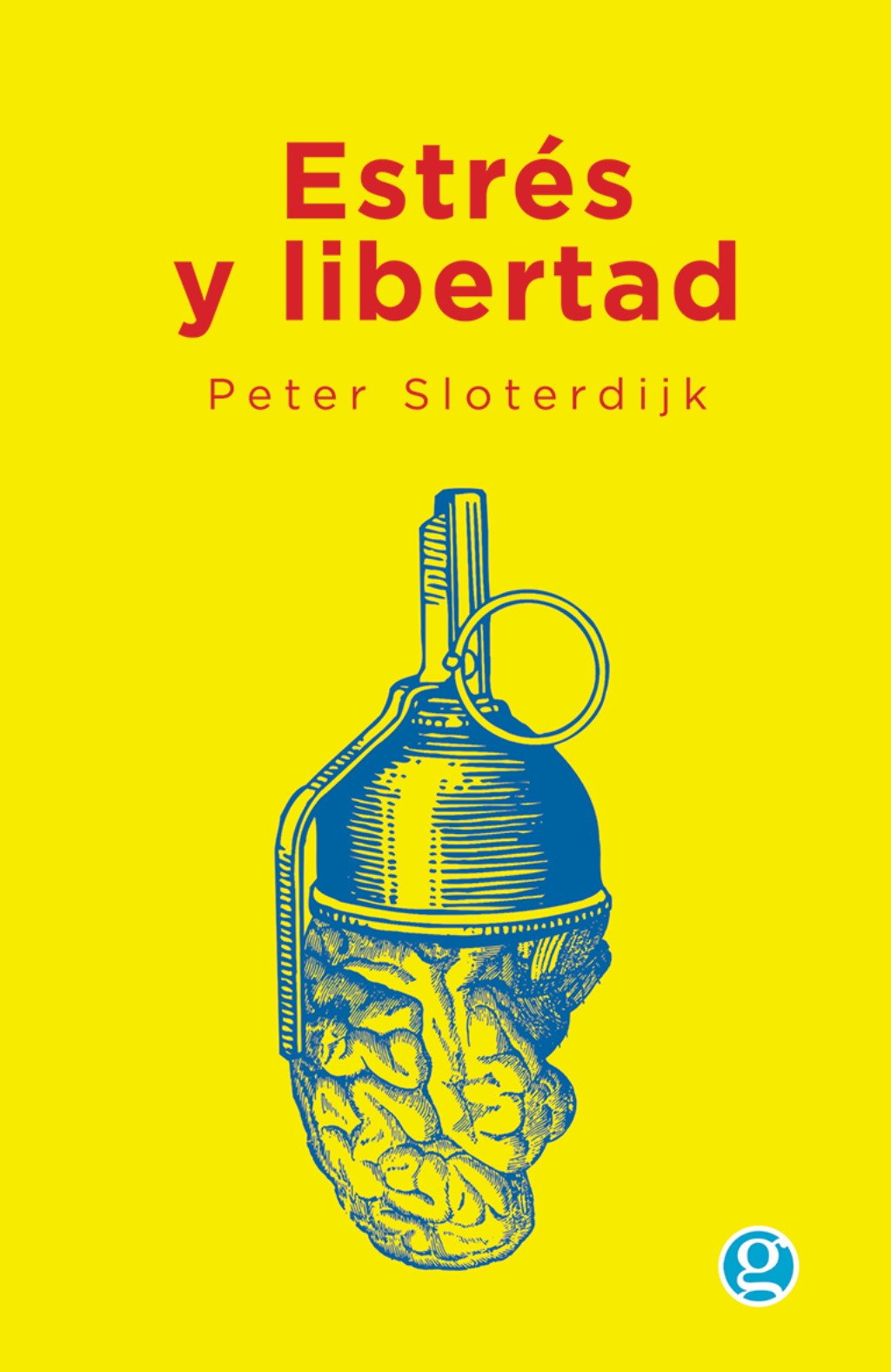[Ilustración x Juan Maffeo]
____________
Viernes 14 de febrero, 19:01hs: Javier Milei promueve desde su cuenta de X (ex-Twitter) una curiosa criptomoneda de nombre $LIBRA. El presidente argentino la presenta como un proyecto privado para financiar emprendimientos argentinos mediante tecnología blockchain. En cuestión de minutos, su tuit produce lo que en la jerga financiera se conoce como un “shock de confianza”, catapultando el valor del token desde menos de 0.000001 USD hasta alcanzar una valoración de 4500 millones de dólares. Así y todo, el entusiasmo libertario se desvanece tras un subsiguiente derrumbe, ocasionado por cuatro billeteras que controlaban el 80% de las tenencias. Se ejecutan ventas masivas en un cortísimo plazo, lo que provoca una caída del 81,6% en su valor, dejando a aproximadamente 44.000 inversores-usuarios con pérdidas millonarias, mientras que nueve cuentas obtuvieron ganancias de 87 millones de dólares. Ni bien sucede esto, el presidente borra el tuit. Luego: una serie de eventos desafortunados con impericias periodísticas, negligencia estatal y desaciertos políticos.
¿Cómo es posible que el evento del viernes haya sucedido de esta forma? Para estafar se necesitan personas susceptibles de ser estafadas; sea por exceso de confianza (política) en la figura del estafador, sea por falta de conocimiento (económico) de la situación que involucró a los damnificados. En ambas miradas se exacerba la capacidad maquiavélica de Milei, a la vez que se subestiman las capacidades cognitivas de la población. Por eso, pienso lo siguiente: hay condiciones de época que hacen posible que las cosas sucedan.
En uno de los últimos capítulos de Mundo loco, el autor Slavoj Žižek desarrolla el concepto de escasez artificial. Utiliza como ejemplos al Bitcoin —y sus derivados del universo cripto— y los NFTs. Ambas economías de la inmaterialidad representan exitosamente valores de cambio basados en sistemas descentralizados y desestatalizados. Sostenidos por la “confianza” de sus usuarios en su valor fluctuante digitalizando y desmaterializando la apreciación, satisfacen toda líbido libertaria: posibilitar un mundo donde todos los mercados posibles fluyan como sustancias inabarcables para todo ente regulador, al tiempo que vuelven aún más grande e invisible aquella mano mercado-céntrica.
Este marco de referencia, claro está, celebra culturalmente su intangibilidad, es decir, su desvinculación del control estatal y su naturaleza digital e invisible —por ende, indisoluble—, promoviendo la descentralización como un atributo positivo. De todas formas, Žižek argumenta que tanto las criptomonedas como los NFTs son intentos relativamente exitosos de crear escasez artificial. Este fenómeno se encuentra intrínsecamente vinculado con la economía de servicios de suscripción, donde los usuarios (suscriptores) dejan de ser dueños de los bienes y pasan a tener un temporal acceso a distintos servicios. Ese acercamiento finito conduce a una ontología de consumo inmediato que concluye en un proceso de sujeción, en el que el sujeto pierde su carácter de “consumidor” —agregaría: individuo, ciudadano y persona— para devenir usuario/suscriptor. La paradoja que señala Žižek es que estas tecnologías, lejos de consumar la libertad que señalan, son más bien nuevas formas de control descentralizado. Si lo antedicho es cierto, existen notables escenarios de administración política de las experiencias de los usuarios: la del San Valentín de Milei, es una de ellas.
Agrego otro argumento. Peter Sloterdijk en Estrés y libertad afirma que las formas de dominación política se producen como variantes del estrés. En otras palabras, el ejercicio de poder sobre un conjunto social se establece sobre las bases de un sistema de estrés cuya realización se basa en que los oprimidos opten por encontrar estrategias para prevenir el estrés: obediencia, rendición y/o vigilancia. En este sentido, el Estado —en cualquiera de sus matrices políticas— administra políticamente la forma que sus ciudadanos tendrán de agenciar la libertad. En una época que configura a los individuos más como usuarios que como sujetos históricos, eventos como el del viernes nos recuerdan cómo perdemos capacidad de agencia en procesos que, paradójicamente, nos hacen sentir que elegimos aquello que hacemos. Esas tramitaciones subjetivas de sentir que elegimos aquello que hacemos, dice Sloterdijk, se organizan en sistemas de estrés sobre los cuales trabaja la dominación política.
Por lo cual, el triunfo de estas tecnologías de control descentralizado radica en volver plausible la sensación de libertad de elección mediante administraciones políticas; paradójicamente centralizadas en figuraciones estatales (por ejemplo: un tuit del presidente). Por lo tanto, más allá de las polémicas en torno al declive de la investidura presidencial, las indignaciones y los alegatos de los propios o los ajenos, es necesario observar cómo estos tiempos aceleran hasta el paroxismo los procesos de usuarización de la experiencia política y económica. Esto, de ninguna manera, le quita responsabilidad política al presidente por lo sucedido; de hecho, lo convierte en actor de un (¿involuntario?) ejercicio de administración política de la experiencia de usuario, o lo que es lo mismo: un control en apariencias descentralizado de su población. No solo a nivel macroestructural (de arriba hacia abajo), sino, sobre todo, con consecuencias en las experiencias cotidianas (de abajo hacia arriba) de las personas.
____________
Felipe Ojalvo es Lic. en Sociología (por la Universidad Nacional del Litoral), docente universitario y analista de datos. A su vez escribe ensayos y artículos de divulgación en distintas revistas digitales y tiene un podcast llamado "Universo social de las cosas". Le gusta hacer calistenia y tomar mates.